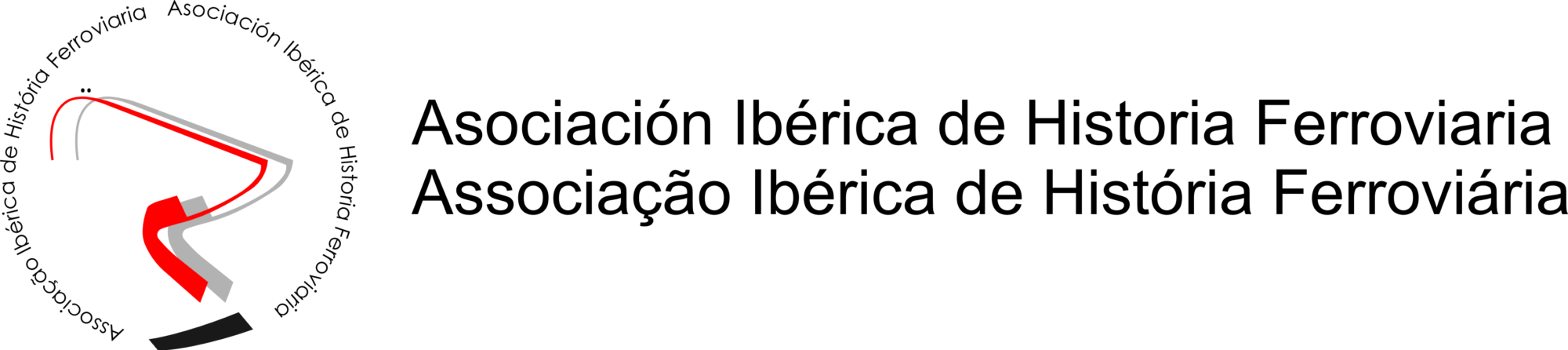X Congreso Internacional de Historia Ferroviaria
Alcázar de San Juan, 24-25-26 de junio de 2026
Sesión VIII
Jóvenes investigadores
Coordinadores: Laura Lalana Encinas (Universidad del País Vasco) y Víctor Sanchís Maldonado (Universidad Rey Juan Carlos)
Laura Lalana (Universidad de Burgos).
Transmitir ideas, transportar personas: La evolución del proyecto arquitectónico en la estación.
El edificio de viajeros es uno de los elementos más representativos dentro de la estación, en efecto el punto de conexión entre la red ferroviaria y el espacio urbano. A pesar de que no ha llegado a perder este carácter de “puerta de la ciudad”, la lógica funcional y las exigencias de diseño han experimentado un importante cambio de fondo a lo largo de los siglos.
SI bien este elemento debe contar con un programa funcional viable, uno de los principales condicionantes del proyecto es la singularidad requerida a su arquitectura. Durante la implantación inicial de la red ferroviaria en España, esto resulta patente en el concepto de las estaciones fuera de categoría, es decir, aquellas que, por estar situadas en uno de los principales de la red, requerían de un proyecto específico para reforzar la imagen de la compañía.
Hoy en día, este papel de imagen de marca ha sido desplazado por el de la estación como imagen de la ciudad. No se trata de integrar al edificio dentro del entorno, sino de crear un hito claramente reconocible, a menudo asociado también a un arquitecto de renombre.
En este contexto, cabe preguntarse si es posible el diálogo entre la historia y las exigencias no escritas o entre la funcionalidad y la imagen. ¿Qué se demanda, al fin y al cabo, de estos proyectos? ¿Cuál es el papel del patrimonio en estos espacios?
Para reflexionar sobre esta dicotomía, en esta comunicación se analizará el caso de la estación de San Sebastián. Inaugurada en 1863, se trata de una estación que no ha tenido una función técnica, ubicada en un terreno pequeño que se encontraba, inicialmente, alejado de la ciudad pero que ha sido reimaginada en varias ocasiones a lo largo de su historia.
Víctor Sanchís Maldonado y Pablo A. Martín-Grande (Universidad Rey Juan Carlos).
La estrategia del tránsito parcial en perspectiva: Madrid–Irún, 1870–1903.
A mediados del siglo XIX, algunos ingenieros defendieron que el ferrocarril no debía limitarse a unir grandes mercados, sino también a incorporar poblaciones intermedias con el fin de captar tráfico adicional. Esta estrategia, conocida como sistema de tránsito parcial, condicionó el diseño de la primera red ferroviaria española. Sin embargo, estudios previos han mostrado que, al menos en la década de 1870, el sistema de tránsito parcial resultó poco adecuado: los desvíos atrajeron escasa demanda en áreas rurales y prolongaron innecesariamente los trayectos, con la excepción de regiones densamente pobladas.
La investigación que se presenta amplía la perspectiva temporal hasta comienzos del siglo XX, centrando la atención en la línea Madrid–Irún en 1903. El objetivo es examinar si el tránsito parcial, aunque poco eficaz en un primer momento, pudo cobrar sentido en el largo plazo, una vez que las condiciones socioeconómicas del país —expansión demográfica, desarrollo de los mercados y cambios en la estructura productiva— habían mejorado. El análisis se basará en fuentes históricas de tráfico, población y economía local, combinadas con herramientas de análisis espacial y modelos de gravedad.
Jesús Enrique Arnaiz Barrero (Universidad de Alcalá de Henares).
Eduardo López Navarro en el Congreso de Ferrocarriles de Washington (1905).
En 1905, el experimentado ingeniero de caminos español Eduardo López Navarro viajó, junto a otros compatriotas suyos, a la ciudad estadounidense de Washington, con el fin de asistir al Congreso de Ferrocarriles celebrado allí. Su estancia, si bien no se limitó a la asistencia a las sesiones del evento, legó para la historia una interesante y detallada memoria de los aspectos tratados durante las mismas. Este documento supone una fuente de información de indispensable lectura para el estudio de la historia del ferrocarril español y mundial en aquellos años.
Oscar Abraham Rodríguez Castillo (Universidad Autónoma de Nuevo León) y José Eugenio Lazo Freymann (Universidad Nacional Autónoma de México).
Aproximación historiográfica del ferrocarril en el noreste mexicano.
El noreste mexicano tiene una geografía contrastante. Por un lado, el vasto semidesierto que se prolonga desde el norte de Coahuila a Nuevo León, y por el otra las grandes llanuras de vegetación modesta, que en Tamaulipas presentan un declive pronunciado hasta tocar las costas del Golfo de México. Finalmente, la Sierra Madre Occidental cuyas elevaciones que superan los tres mil metros sobre el nivel del mar divide la región en dos partes.
En los tres estados que comprende esta región se tendieron vías férreas con el propósito de enlazar el centro del país con la frontera norte como fue el caso de la compañía del Ferrocarril Central y el Ferrocarril Nacional. Al poco tiempo se construyeron otras vías como la del Ferrocarril Internacional y el Ferrocarril al Golfo con el objetivo de satisfacer la demanda de materias primas de las fundiciones establecidas en la ciudad de Monterrey.
En este sentido, las vías del noreste tuvieron y tienen una importancia estratégica para el país. Por consiguiente, esta ponencia parte de la pregunta de investigación ¿Cómo es representada la región que comprende los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas en la historiografía del transporte ferroviario? ¿Qué tipo de abordajes se han realizado y en qué medida hay un equilibrio entre los estudios de carácter nacional y regional? ¿Qué líneas de investigación falta por explorar?
Para responder a esas interrogantes partiremos de una revisión historiográfica del ferrocarril en el noreste para identificar las líneas de investigación que se han desarrollado, y el papel que se le atribuye a este medio de transporte en la dinámica económica, política y social de la región.
Unai Alvarez Arbonies.
Memoria del tren en Zumárraga.
El ferrocarril forma parte de la identidad colectiva de Zumárraga, habiendo convergido en el pasado tres compañías ferroviarias: Norte, la primera en llegar y foco de atracción para las demás; Durango-Zumárraga/Vascongados; y Urola. A pesar de ser el último en llegar, el ferrocarril del Urola es con el que la mayoría de la población se identifica. Este ferrocarril recorría el valle desde la localidad costera de Zumaya hasta Zumárraga, en el interior de la provincia de Gipuzkoa. Apodado “Gure trena” (“nuestro tren”), no era solo un medio de transporte, sino un elemento vital de conexión para los pueblos del valle, acercándolos y mejorando las comunicaciones entre ellos. Se convirtió en un componente cotidiano que marcaba el ritmo de la vida local, utilizado por muchos como el principal medio de transporte. La mayoría de los residentes mayores de 50 años recuerdan haber viajado en este tren para ir a la playa en verano, especialmente por la dificultad de disfrutar de vacaciones en otros lugares, lo que generó un fuerte vínculo emocional y un recuerdo romántico.
Zumarraga se consolidó como un importante nudo ferroviario a nivel regional, donde convergían las tres compañías mencionadas: Norte, de carácter nacional y que operaba en ancho ibérico, y Durango-Zumarraga/Vascongados y Urola, de carácter más regional y con ancho métrico. Gracias a esta condición de nudo ferroviario, la localidad experimentó una transformación de villa rural a una población industrializada y urbanizada. Este cambio estructural atrajo inmigración nacional y propició el crecimiento del casco urbano, que se extendió hasta conformar un único núcleo urbano con la vecina localidad de Urretxu.
Hoy en día, el ferrocarril sigue siendo un elemento identitario del municipio, especialmente el Urola, debido a ese recuerdo romántico asociado al “Gure trena”. Aún persisten vestigios que evocan ese pasado, como la antigua estación del Urola, actualmente en estado de abandono, o la estación de Norte, hoy operada por Renfe y aún en funcionamiento, que sigue siendo el principal medio de transporte para los habitantes de la localidad.
Mariano Veiga de la Torre.
El ferrocarril de Mollet del Vallès a Caldes de Montbui en la memoria: trazado, territorio y patrimonio.
Este artículo propone una reflexión sobre el valor de la memoria patrimonial del ferrocarril a partir del estudio de la antigua línea de ancho ibérico entre Mollet del Vallès y Caldes de Montbui, conocida popularmente como el Calderí. Inaugurada en 1880 y clausurada en 1950, esta línea ha desaparecido en gran parte del paisaje físico, pero su recuerdo persiste en la memoria colectiva de los habitantes del territorio, en los relatos orales, en la documentación local y en los escasos elementos materiales que aún subsisten.
La propuesta presenta un recorrido por los principales espacios vinculados a la línea estaciones, puentes, antiguos tramos reconvertidos, analizando cómo estos lugares son evocados, conservados o resignificados por las comunidades locales. A partir de un trabajo de campo combinado con fuentes orales, prensa histórica y documentación archivística, se reconstruye el trazado del ferrocarril desde una perspectiva territorial y memorial.
El objetivo es reivindicar el papel de la memoria como una dimensión fundamental del patrimonio ferroviario, especialmente en aquellos casos en los que los vestigios materiales son escasos. En este sentido, el Calderí constituye un ejemplo significativo de cómo el ferrocarril puede seguir presente en la identidad de un territorio a través de la transmisión intergeneracional del recuerdo, contribuyendo a enriquecer el debate sobre la conservación del legado ferroviario desde una mirada integral que articula territorio, historia, memoria y comunidad.
Leandro Stacchini (Università degli Studi di Firenze).
Ferrocarriles secundarios y políticas de abandono: una comparación Italia-España (1945–1970).
Entre 1945 y 1970, tanto Italia como España emprendieron profundas reformas de sus sistemas nacionales de transporte. En ambos casos, los esfuerzos de modernización se centraron principalmente en el fortalecimiento de los corredores ferroviarios principales y en la expansión de la movilidad por carretera, mientras que las líneas ferroviarias secundarias —a menudo el único medio de acceso para las zonas periféricas— fueron progresivamente desmanteladas, descuidadas o sustituidas por servicios de autobús.
Este trabajo propone una comparación histórica de las políticas de cierre que afectaron a estas líneas menores y de sus efectos sobre la desigualdad territorial en ambos países. A partir del análisis de fuentes institucionales, estadísticas y empresariales, se destaca cómo la supresión de estas infraestructuras golpeó de forma desproporcionada a regiones ya frágiles desde el punto de vista económico y estructural, fomentando procesos de aislamiento, despoblación y declive de las economías locales.
El análisis también aborda las dinámicas políticas y administrativas que acompañaron estas transformaciones, las respuestas —a menudo débiles o inexistentes— de las instituciones locales, y la creciente subordinación del transporte ferroviario a criterios de rentabilidad económica.
En este marco, la reflexión histórica pretende contribuir a un debate más amplio sobre el papel de las infraestructuras como vectores de cohesión o de desigualdad. Se sostiene que las decisiones tomadas durante una etapa de expansión económica posbélica dejaron huellas duraderas en el tejido socio-territorial de Italia y España.