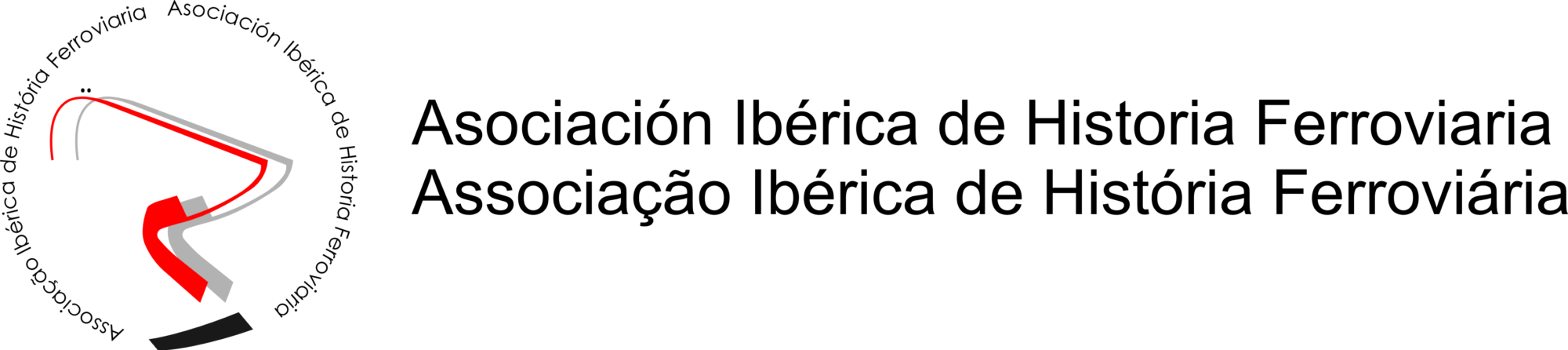X Congreso Internacional de Historia Ferroviaria
Alcázar de San Juan, 24-25-26 de junio de 2026
Sesión I
Orígenes, evolución y desarrollo del ferrocarril en Castilla-La Mancha
Coordinadores: Francisco de los Cobos (Universidad de Castilla-La Mancha), Daniel Marín Arroyo (Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y UNED), José Ángel Gallego Palomares (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha) y Francisco Polo Muriel (Fundación de los Ferrocarriles Españoles)
Joaquín García Raya (ASHIF / ADIF).
Los talleres de Renfe en la provincia de Ciudad Real. Orígenes, evolución y desarrollo del ferrocarril en Castilla-La Mancha.
Los talleres ferroviarios han tenido una historiografía muy variada, dependiendo del objetivo de quien investigase. Tomando lo señalado por esta historiografía, pretendemos analizar los talleres ferroviarios que la empresa RENFE tuvo en la provincia de Ciudad Real, desde el momento de su aparición en 1941, hasta el Plan Decenal de Modernización (1974). Interesa saber la productividad de estos talleres, el personal encuadrado en esos talleres, el parque motor adscrito y su relación con el resto de los talleres en el conjunto de la Red.
Leticia Martínez García (Fundación de los Ferrocarriles Españoles).
El desarrollo del ferrocarril y nodos ferroviarios en Castilla-La Mancha: su huella en el patrimonio documental conservado en el Archivo Histórico Ferroviario de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles.
El territorio manchego fue testigo de excepción de los primeros pasos del ferrocarril en la geografía española, ya en fecha tan temprana como 1851, con la inauguración de la línea de Madrid a Aranjuez que incluía parada en el municipio toledano de Seseña.
Por tanto, prácticamente desde los inicios de la implantación de este nuevo medio de transporte en España, Castilla-La Mancha fue acostumbrándose a la presencia del material rodante y la infraestructura ferroviaria, que seguiría su desarrollo y extensión durante las siguientes décadas con la apertura de las distintas líneas de vía ancha y estrecha que le darían servicio, como las de Madrid a Almansa, Madrid a Alicante, Castillejo a Toledo, Madrid a Zaragoza, Alcázar de San Juan a Ciudad Real, Manzanares a Córdoba, Ciudad Real a Badajoz, Valdepeñas a Puertollano, Villacañas a Quintanar, Argamasilla a Tomelloso, etc.
Estas líneas serían operadas por distintas compañías durante el período privado del ferrocarril, destacando en vía ancha la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (MZA), de la cual se conserva en nuestro Archivo Histórico Ferroviario un impresionante fondo integrado por diversas series documentales derivadas de su actividad profesional, que dan cuenta del desarrollo de la infraestructura, gestión económica y modelo de negocio, personal, evolución técnica del material rodante e instalaciones, etc.
Dicha documentación generada por MZA, junto con otros fondos de otras compañías ferroviarias y colecciones conservadas en nuestro archivo, nos van a permitir realizar una aproximación al patrimonio documental y huella dejada por el desarrollo del ferrocarril en Castilla-La Mancha, con especial atención a uno de los principales nodos o nudos ferroviarios existentes en España, el establecido en Alcázar de San Juan, que permitió la confluencia de distintas líneas radiales, conectando Madrid con Levante y Andalucía, tanto para tráfico de viajeros como de mercancías.
Francisco Polo Muriel (Fundación de los Ferrocarriles Españoles).
El ferrocarril en la región castellano-manchega durante el período de gestión pública (1941-2025).
La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, conformada por las provincias de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Albacete, cuenta con una red ferroviaria que ha venido experimentando una profunda transformación durante la etapa de gestión pública, iniciada tras la constitución de RENFE en 1941. A lo largo de todo ese período la región se ha beneficiado y también acusado las decisiones de política ferroviaria adoptadas durante el franquismo y tras la recuperación de la Democracia, dando lugar hoy en día a un sistema ferroviario regional, caracterizado por la presencia consolidada de dos redes, una de ancho ibérico, que se terminó de conformar a mediados de la década de 1950, y otra, más reciente, dedicada a la prestación de servicios de alta velocidad, que discurre igualmente por las cinco provincias.
Con esta comunicación se pretenden presentar los aspectos más significativos que han incidido en este proceso evolutivo, reflejando los indicadores de dotación y explotación ferroviaria regional disponibles durante el período de gestión pública y comparándolos con el conjunto de la red ferroviaria estatal.
Miguel Antonio Maldonado Felipe.
Los ferrocarriles cooperativos. El último recurso de Francisco Martínez Ramírez para evitar la ruina y el ostracismo del FC Argamasilla-Tomelloso.
Tres fueron las circunstancias que posibilitaron el establecimiento de un ferrocarril entre Tomelloso y la estación de Argamasilla de MZA: la aprobación de la Ley de arbitrios, el aval del proyecto por el Banco Hispano Romano y la conformidad de la Compañía MZA de realizar la explotación de la línea con sus medios. De estas tres coyunturas, la que más favoreció la consecución del proyecto fue la proclamación de la Ley especial de arbitrios, autorizando a los Ayuntamientos de Tomelloso y Argamasilla a establecer un gravamen al transporte de vinos, alcoholes y derivados que produjeran, cuyo importe se destinaria a subvencionar un ferrocarril que uniese ambas poblaciones con la línea de Andalucía. Iniciativa concebida e impulsada por Francisco Martínez Ramírez “El Obrero”, atendiendo al fundamento cooperativo.
Tras más de una década de adversidades operacionales, económicas y administrativas, la compañía tomellosera sucumbió en un aislamiento funcional. Sobre todo, tras la inflexible censura de MZA al proyecto de triage en la estación de Cinco Casas, única solución factible de procurar continuidad del ferrocarril desde Tomelloso hasta Villarrobledo.
El estudio para establecer un ferrocarril entre Villarrobledo y San Clemente, solicitado a la Compañía por esta última población en 1926, hizo que” El Obrero” concibiera una singular iniciativa financiera que, en forma algo diferente, pero igual en esencia, habían practicado con éxito en el ferrocarril de Tomelloso. Se trataba de construir nuevas líneas férreas, de ámbito local y carácter económico, a través del principio cooperativo.
La finalidad que perseguía Martínez Ramírez era paliar, de manera general, la arbitrariedad del estado al dejar fuera de la red importantes poblaciones y ricas comarcas y, en particular, como último recurso para procurar continuidad al ferrocarril de Cinco Casas a Tomelloso. El gobierno estimó muy favorablemente el proyecto, promulgando en 1929 el RD Ley de Ferrocarriles Cooperativos.
Daniel Marín Arroyo (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y UNED).
De Huerta a Villasequilla pasando por Dos Bocas.
En el IX Congreso de Historia Ferroviaria celebrado en Mataró presenté una comunicación sobre la estación de Huerta de Valdecarábanos, comunicación que analizó la interacción entre la estación, la compañía y el personal que trabajaba en ella. En esta ocasión, lo que elevo a la consideración del comité científico es la posibilidad de ampliar ese estudio a dos estaciones inmediatas a Huerta, la de Villasequilla y el apartadero de Dos Bocas.
En el primer caso, quiero presentar los resultados del análisis de la documentación que de esta estación conserva el AHF y las reseñas que sobre ella hay en la prensa del momento. Nacida como una pequeña estación en la línea de Madrid a Alicante, Villasequilla avanzó con los tiempos experimentando algunas circunstancias y hechos sorprendentes, como un gran incendio en 1876, la construcción del edificio de enclavamientos en 1912 y el intento, infructuoso, de renovar la estación entre 1929 y 1931.
Por otro lado, el apartadero de Dos Bocas tiene un gran interés por su función primigenia, que no era otra que la de surtir de agua a las locomotoras de vapor que hacían el trayecto entre Madrid, Alicante y Andalucía. Desaparecida hoy totalmente del terreno, en este se conservan las huellas de la misma, por lo que también se ofrecerá una visión patrimonial de lo que queda y de cómo conectaba esta estación con el manantial cercano que la surtía de agua.
Con el estudio de estas dos estaciones pretendo completar el análisis de estos pequeños enclaves ferroviarios que, lejos de grandes épicas, supieron dinamizar y diversificar la economía, la sociedad y la idiosincrasia de los pueblos en los que se instalaron
José Latova Fernández-Luna.
El ferrocarril de Ciudad Real a Badajoz por Almadenejos-Almadén entre las estaciones de Caracollera y Chillón.
El estudio del origen minero del municipio de Almadenejos me ha llevado a contemplar el importante impacto que tuvo el paso del ferrocarril por su población, convirtiéndose su estación “de facto” en la de Almadén distante de ella dos leguas, y creándose entre ellas un cierto enfrentamiento logístico ya que el ferrocarril nunca llegó a pasar por este último municipio, aun siendo mayor su población e importancia económica debida a las minas de mercurio. Desde entonces existe una reivindicación de un desvío o ramal hacia él.
Para ello disponemos de las excelentes fuentes conservadas en el Archivo Histórico Ferroviario de la Fundación de Ferrocarriles Españoles, donde se conserva el proyecto inicial de la línea bajo la dirección del ingeniero D. Manuel Peironcely y parte de su historia dentro de la compañía MZA que fue su promotora.
La intención de esta comunicación es hacer un relato cronológico de los hechos y las actividades más importantes sucedidos en el tramo propuesto, las variaciones y transformaciones en las diferentes obras civiles del mismo desde su construcción hasta el final de la Guerra civil. Todo apoyado en el reconocimiento del tramo para conocer el estado actual de las infraestructuras históricas que aún perviven en ruinas o se encuentran en uso.
Creemos que es un buen momento, aunque algo tarde ya que en los últimos tiempos se ha procedido a la renovación de la superestructura de vía de las estaciones de Almadenejos-Almadén y Guadalmez-Los Pedroches y del del tramo que proponemos.
Agustín Jiménez Cano.
El ferrocarril en Ciudad Real capital desde sus orígenes hasta la actualidad.
El ferrocarril desde sus orígenes ha sido y sigue siendo, un medio de transporte esencial para el desarrollo de la humanidad. Su historia, se ha plasmado en infinidad de libros, revistas, artículos, películas, documentales, etc.
Siendo Ciudad Real, una capital de provincia de tradición ferroviaria, se quiso dar el paso, sin prisa, pero sin pausa, de recopilar y relatar la “Historia del ferrocarril en Ciudad Real” desde su llegada en 1.861 hasta nuestros días. Al ser un periodo muy extenso, se ha estudiado la forma de dividirlo en partes que obedezcan a periodos “históricos”, siendo estos los siguientes:
1) Desde la llegada el tren a Ciudad Real en 1861 hasta que se forma Renfe en 1941, por lo que se describe lo acontecido con las empresas M.Z.A y CR-B.
2) Desde el nacimiento de Renfe en 1941 hasta la llegada del AVE a Ciudad Real en 1992.
3) Desde 1992 hasta el año 2026, cumpliendo así más de tres décadas de alta velocidad en la capital.
Los dos primeros puntos, han sido objeto de sendos libros del autor, y en el tercero, se está trabajando. La propuesta de comunicación para el X Congreso internacional de Historia ferroviaria trataría de relatar, una síntesis, de la historia del ferrocarril en Ciudad Real capital.
José Ángel Gallego Palomares (Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha).
El ferrocarril en Castilla-La Mancha, 1854-1914. Un territorio atravesado por los caminos de hierro.
La comunicación tendrá una primera parte centrada en la evolución de las líneas de ferrocarril en Castilla-La Mancha, ligada casi siempre a las grandes líneas nacionales.
La andadura inicial del ferrocarril en España fue accidentada. Con la R.O. de 1844 aparecían dos concesiones a las que prestaremos nuestra atención: la línea Aranjuez-Almansa y Almansa-Alicante.
Durante el Bienio Progresista se aprobó la Ley de Bases de Ferrocarriles de 1855, transformándose el entorno ferroviario. Con ésta, entraron masivamente capitales extranjeros, como en la línea del Mediterráneo a Alicante, aún por terminar. Valencia entró en la carrera con la línea a Almansa, creándose la Almansa-Valencia-Tarragona. Con Murcia, partiendo de Albacete, hubo más complementariedad, al hacerse la Compañía de Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante (M.Z.A.) con la explotación.
Tras esta Ley, M.Z.A. aglutinaba la mayoría de las líneas. Así fue con la concesión de Madrid a Zaragoza por Guadalajara (llegó en 1859), siendo la génesis de la Compañía. También el ferrocarril de Alcázar a Ciudad Real (finalizado en 1861). Para el enlace del centro peninsular con el sur de España hacia Córdoba, M.Z.A. conectó en Manzanares (línea Alcázar-Ciudad Real).
Por el contrario, fueron marginales las comunicaciones con Portugal. Hubo desatención de todos los agentes económicos en ambas líneas, Badajoz-Ciudad Real (finalizada en 1866 y comprada por M.Z.A en 1880) y por Cáceres desde Talavera (Ferrocarril del Tajo).
Por último, las líneas ferroviarias menores: abastecedoras de Madrid, ferrocarriles mineros y las demandadas para el transporte del vino, ya en siglo XX. Muy modestas y con graves problemas.
Para terminar la comunicación, como segundo objeto de estudio, analizamos al ferrocarril como hacedor del territorio. En ese sentido, Castilla-La Mancha va a ser atravesada por las grandes líneas, estando deficientemente articulada. Como argumento nos basamos en el desempeño social e institucional con algunas líneas de ferrocarril.
Dolores S. Rodero Madrid (ADIF) y Francisco Polo Muriel (Fundación de los Ferrocarriles Españoles).
Trazando el camino del tren en el término municipal de Alcázar de San Juan: los primeros documentos administrativos (1852-1853).
El estudio de los procesos expropiatorios previos a la construcción posterior de un trazado ferroviario sigue siendo, como ya apuntó el profesor Telesforo Hernández Sempere en su tesis doctoral de finales de 1970, un campo todavía virgen en materia de investigación. Sin duda, tener conocimiento de cómo se llevó a cabo un procedimiento expropiatorio nos permitiría alumbrar una faceta poco conocida de las empresas concesionarias en su objetivo de adquirir la propiedad de los terrenos necesarios para construir un trazado ferroviario.
El Inventario de Bienes Inmuebles de ADIF conserva una parte de la documentación administrativa vinculada a esa fase inicial previa a la construcción del tendido ferroviario. Mediante la misma es posible conocer información sobre el territorio por el que se iba a trazar el tendido ferroviario: la estructura de la propiedad, la naturaleza de sus propietarios, los usos a los que estaban dedicados las parcelas de terreno antes de su expropiación forzosa y el justiprecio abonado por las empresas. Estas informaciones, conjugadas con otros documentos e informes sobre los procesos de construcción que se conservan en archivos estatales, provinciales y locales, sumada a las memorias de las empresas en donde se recogen las cuentas del primer establecimiento, pueden contribuir a tener un conocimiento más amplio de la fase previa al inicio de la explotación ferroviaria.
La comunicación que se propone, pretende desarrollar un ejercicio práctico sobre las expropiaciones practicadas en el término municipal de Alcázar de San Juan por parte de la Empresa del Ferrocarril Aranjuez-Almansa, entre los años 1852 y 1853, para la construcción del tramo entre Tembleque y Alcázar de San Juan. Dicho análisis se complementará con la información obrante sobre los mencionados procedimientos expropiatorios en el Archivo Histórico Municipal de Alcázar de San Juan.
Francisco José Atienza Santiago (Archivo Histórico de Alcázar de San Juan).
La seguridad en la estación de ferrocarril de Alcázar de San Juan. Años 20-40 del siglo pasado.
En la década de 1920, Alcázar de San Juan consolidó su posición como enclave ferroviario estratégico en la red nacional. El crecimiento del tráfico de trenes y el aumento de viajeros generaron la necesidad de reforzar la seguridad en un espacio clave para la movilidad de personas y mercancías. En este contexto, tras la remodelación de la estación que incluyó la construcción del pabellón de entrada y el paso subterráneo para evitar accidentes se decidió instalar allí la comisaría de la policía gubernativa, especialmente tras el derribo del antiguo ayuntamiento en 1928.
La presencia de la comisaría en la estación no solo respondía a una cuestión de orden público, sino que representó un elemento de control y vigilancia imprescindible en una localidad atravesada por tensiones sociales y políticas. La estación era un auténtico centro neurálgico: articulaba comunicaciones entre Madrid, Andalucía y Levante, servía como punto de encuentro de corrientes ideológicas y acogía un flujo constante de viajeros, sindicalistas y dirigentes políticos.
Garantizar la seguridad en ese espacio significaba, de hecho, asegurar la estabilidad local. La comisaría se mantuvo en la estación como única sede policial de la ciudad hasta 1945, cuando se trasladó a la antigua plaza del Progreso (hoy plaza Barcelona). Sin embargo, su permanencia en el recinto ferroviario estuvo prácticamente hasta los años 90 del siglo pasado, lo que subraya el carácter estratégico de la decisión: allí convergían no solo intereses de transporte, sino también la vida social y política de Alcázar.
En definitiva, la instalación de la comisaría en la estación durante los años veinte simbolizó la adaptación de las instituciones de seguridad a la modernización urbana y al papel decisivo del ferrocarril en la historia local, garantizando un control efectivo en el principal nodo de comunicación de la región.
Francisco de los Cobos Arteaga (Universidad de Castilla-La Mancha).
El Ferrocarril en Castilla-La Mancha (1914-1936): Entre la modernización y la crisis.
Este trabajo analiza la evolución del sistema ferroviario en Castilla-La Mancha entre la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Civil española, un periodo en el que se combinaron procesos de modernización con una crisis estructural de gran calado.
Durante la segunda década del siglo XX, el incremento del tráfico ferroviario impulsó mejoras en los principales ejes de comunicación, pero también generó un aumento sostenido de los costes de explotación que desembocó en el denominado Problema Ferroviario. La respuesta estatal se articuló en dos vías: ayudas directas a las compañías y la aprobación del Plan de Urgente Construcción de 1926, que proyectó nuevas líneas que pretendían completar la red o establecer relaciones directas (Baeza-Utiel-Lérida-Saint Girons, Cuenca-Utiel, Puertollano-Marmolejo, entre otras).
A estos factores internos se sumaron dos elementos externos que agravaron la crisis: la depresión económica de 1929 y la consolidación del transporte por carretera como alternativa competitiva, capaz de atraer los tráficos más rentables gracias a su flexibilidad y menores costes. El ferrocarril, con una estructura de gastos rígida y crecientes necesidades de inversión, entró en un desequilibrio financiero que obligó a una creciente intervención estatal para garantizar la continuidad del servicio público.
El estudio presta también atención a las compañías de vía estrecha, analizando casos, que ilustran las distintas estrategias de adaptación de estas empresas menores frente a la crisis.
En definitiva, el periodo 1914-1936 constituye una etapa clave en la historia del ferrocarril castellanomanchego, marcada por la coexistencia de proyectos modernizadores y una crisis estructural que anticipó las transformaciones del sector en las décadas posteriores.
Dolores S. Rodero Madrid (ADIF) y Francisco Polo Muriel (Fundación de los Ferrocarriles Españoles).
Las estaciones ferroviarias históricas en la provincia de Ciudad Real como elementos del patrimonio cultural en el territorio.
La provincia de Ciudad Real conformó entre los años 1854 y 1878 sus principales ejes ferroviarios de vía ancha, convirtiéndose en una de las primeras de España en contar con una red ferroviaria que tramaba una buena parte de su superficie territorial. La confluencia en la provincia de dos líneas ferroviarias que conectaban con la capital de España, una de ellas hacia el Mediterráneo y la otra hacia el oeste y sur peninsular, fueron la base para la construcción de recintos ferroviarios en las poblaciones por las que discurrieron ambos ejes. Así pues, se construyeron estaciones y edificaciones auxiliares a la explotación ferroviaria, algunas de las cuales se conservan en la actualidad, manteniendo las características arquitectónicas y los atributos estéticos propios del momento en el que fueron erigidas.
Con esta comunicación se pretende realizar un recorrido por el patrimonio inmueble ferroviario que conserva el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias en la provincia de Ciudad Real, con especial atención a los edificios de viajeros de las estaciones, ya que son los principales referentes en el territorio y una seña de identidad de las poblaciones en las que se localizan, contribuyendo con su presencia y mantenimiento al acervo cultural de las comunidades locales.
Eva Mª Jesús Morales (UNED-Ciudad Real).
Sociabilidad y urbanismo en el siglo del ferrocarril: novedad, costumbre y representación en las villas de La Mancha.
Esta propuesta aborda las potencialidades del ferrocarril como medio privilegiado en las economías locales para potenciar el vínculo entre las comunidades surcadas por sus vías. En este marco se observa cómo en los años crepusculares del siglo XIX los vagones dirigidos por la locomotora abastecían de combustible fósil a las escuelas o surtían a los ayuntamientos del revolucionario material capaz de dotar a las poblaciones del primer alumbrado eléctrico.
Ferrocarril y ciudad crecerán de la mano, generando grandilocuentes bulevares arbolados en las inmediaciones de la estación. Ésta se convertiría, por tanto, en el eje director de la expansión urbanística decimonónica, reflejo de la realidad de las grandes capitales. Veremos varios ejemplos ilustrativos de esta evidencia en el tejido urbano de la provincia de Ciudad Real, con resonancias en otros lugares.
La Mancha, trasunto de emergencia y dinamismo, pronto vestirá sus paseos de la expresión urbanística de la modernidad. La villa del siglo XVIII entra en contacto con la mentalidad burguesa que hará del XIX su siglo por excelencia.
Una reflexión que conecta urbanismo y hábitos sociales, profundizando en las raíces del cambio de paradigma operado en el engranaje social y su deriva cultural en el cambio de siglo. El 1900 aguardaba con su gran eclosión ciudadana, pero su arraigo en el último tercio del siglo XIX convierte su estudio en especialmente interesante.